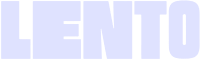Taukiri y yo vinimos en la camioneta de Tom Aiken. Se la pedimos prestada para mudar todas mis cosas. Tom Aiken nos ayudó. El tío Stu no. Esa era mi casa ahora.
—En casa ahora, amigo —fue lo que dijo Taukiri, sin mirarme. Miraba a mi alrededor: la tostadora, la mosca muerta en el antepecho, el picaporte. Agregó algo tonto—: Te va a encantar, hay vacas.
Sos un huérfano. Me voy. Pero hay vacas.
Llevó las cajas a mi nuevo dormitorio y fingió no darse cuenta de que yo no había dicho ni una palabra desde que él había embalado nuestra casa de Cheviot y me había traído hasta acá. A Kaikōura. A lo de la tía Kat. A un lugar que a veces visitábamos, pero en el que nunca pasábamos la noche. Puso la cama contra la pared y los juguetes en los estantes y ordenó en fila algunos de los libros, igual que antes. No todos. Dejó otros en la caja, después la levantó haciendo un gruñido y la metió en el ropero.
—Cuidala por los dos —me dijo.
No respondí. No le importaba.
Taukiri miró a su alrededor como si estuviera contento ahora.
—Como siempre. Está bueno, ¿eh? —Aunque no lo dijo como una pregunta, así que mantuve la boca cerrada—. Vuelvo apenas pueda, ¿ok? —agregó, pero algo en su voz no sonaba como él.
Seguí a mi hermano al exterior. Los demás también lo siguieron. Tauk me dio un beso en la cabeza y se subió al auto. Miró la dirección, miró el camino por recorrer, conectó el celular, deslizó los dedos, apretó la pantalla. Una música rugió desde el auto. Snoop Dogg.
La tía Kat se acercó y cruzó los brazos. Tauk bajó el volumen de la canción antes de que Snoop dijera la palabra con ene. Beth y Tom Aiken también estaban ahí. Tauk se quedó mirando a Beth y después a su perro, Lupo, como si en realidad me estuviera dejando con ellos y no con la tía Kat y el tío Stu.
—Portate bien —me dijo.
—El camino. Esa costa, Taukiri —advirtió la tía Kat, con los brazos todavía cruzados—. Andá con cuidado.
Yo no había dicho ni una palabra en todo ese rato porque tenía miedo de cómo sonaría. Esperaba poder detenerlo por no hablar. Preocuparlo un poco. Pero a pesar de que no le dije ni chau, se fue.
Subió el volumen de Snoop Dogg mientras se alejaba, lo que me lastimó un poco.
Nos quedamos en el camino de entrada. Beth y yo. La tía Kat y Tom Aiken. Lupo movía la cola porque pensaba que era un momento feliz. No sabía lo que era decir chau. Al menos esa vez tuve la oportunidad de decirlo. Sólo que no pude. El tío Stu no estaba afuera con nosotros. Tomaba cerveza frente al televisor en el living de mi casa nueva. Había tenido un día largo, dijo la tía Kat.
—Vos y tu hermano se ven tan diferentes —dijo Beth cuando el auto de Taukiri desapareció en la nube de polvo que creó al irse. Lupo había salido corriendo tras el auto, persiguiendo las ruedas que giraban, pero después había visto una mariposa y decidió seguirla.
Taukiri y yo no nos veíamos diferentes. Nos veíamos exactamente iguales. Pero yo todavía no hablaba de nuevo, así que no podía discutir con Beth.
—Pero los dos tienen esos ojos —dijo, mirando los míos—. Sólo que vos tenés los ojos tristes. Él los tiene enojados.
El auto de Tauk estaba en la carretera principal. La tabla de surf que llevaba en el techo hacía parecer que iba a la playa por una sesión nada más, pero algo en mi barriga me decía que podría ser una muy larga.
—Es un idiota. Estás mejor sin él —dijo la tía Kat y volvió con pasos firmes hacia la casa.
Tom Aiken me puso la mano sobre el hombro y dijo:
—Va a volver. Antes de que te des cuenta.
Yo esperaba que Tauk viniera y me sacara de este agujero de mierda. Nunca antes había utilizado la palabra mierda, pero mi madre y mi padre estaban muertos y mi hermano se había ido con su guitarra y su tabla de surf, escuchando a Snoop Dogg, así que no había nadie alrededor a quien le importara que yo dijera «agujero de mierda», o incluso la palabra con efe. Era raro. No creí ser feliz por eso. Había oído a Taukiri decir palabrotas en el pasado, pero no cerca de mí o de mamá y papá. Sólo cuando salía con sus amigos y creía que no había nadie cerca para escucharlo. Es gracioso en realidad cuánto aprendés escuchando cosas que no deberías. Nunca pensé que mi hermano fuera problemático, pero había oído a Nanny decir que lo era. Y claro que lo era.
Cuando Taukiri partió, nos fuimos al monte a jugar.
Hice un pozo en la tierra mientras Beth se hamacaba sobre una rama.
—A qué no te animás a comer una lombriz —dije.
Me sorprendió que mi voz sonara del todo normal.
Le saqué la tierra a una lombriz que había encontrado y se la tiré encima.
Ella la agarró con una mano.
—Claro —dijo y se la metió en la boca, y hasta la dejó colgando un poco.
La lombriz se retorcía, pero a ella no le importaba. La chupó tan despacio que casi vomité. Le dije que parara y entonces la escupió. Un pájaro se precipitó desde los árboles y se la arrebató.
—Pájaro vago —dijo Beth—. Esa lombriz estaba desenterrada.
Decidí ponerme una regla: si decía una palabrota, tenía que comerme una lombriz como Beth.
Fuimos al pantano. Lupo empezó a ladrar y Beth le dijo que parara. Cuando dejó de hacerlo, oímos un ruido. Un forcejeo y después un llanto, como si lastimaran algo.
Beth señaló los arbustos de formio:
—¿Será la mamá weka dándole una lección a la cría?
Había dos wekas atareadas haciendo algo espantoso.
—Eso no es lo que hacen las mamás wekas, ¿no?
Beth levantó los hombros y propuso:
—Vamos a ver.
Nos acercamos. El grito extraño se hizo más alto. Las wekas estaban usando el pico para desgarrar la cosa que producía el sonido.
—Las desgraciadas agarraron un conejito —dijo Beth.
En el borde barroso del pantano había un conejito con la piel colgando, las patas en direcciones que no debían y la diminuta mandíbula inferior desgarrada. Lloraba como un bebé. Las wekas seguían abalanzándose con el pico y las alas hacia atrás, como hacen las gaviotas con el pescado o las papas fritas tiradas.
—¡Fuera! —gritó Beth y corrió hacia ellas.
Las wekas se alejaron, pero no mucho. El conejito intentó saltar, pero se movió como si estuviera hecho de las entrañas que le salían por la barriga. Cayó de cara al pantano y vimos que trataba de tomar aire levantando la nariz del agua embarrada, como si fuera la nariz más pesada que un animal haya tenido jamás.
Beth corrió hacia él. Se sacó el buzo y levantó al conejito cubierto de barro y sangre dentro. El llanto paró.
—Shhh, te tengo. Esas desgraciadas. Comiéndote vivo.
Beth se volvió hacia el lugar desde el que nos miraban los pájaros, gruñendo como leones alados, y les dijo:
—Fuera de acá.
—¿Qué hacemos? —le pregunté.
Beth abrió el buzo y observamos al conejo ahí dentro. El lomo parecía una mortadela, la mitad de la cara había desaparecido y los diminutos dientes superiores eran todo lo que quedaba de la boca. Las patas se habían torcido hacia abajo, como si ahora no fueran nada más que piel. Sólo piel suave y carne sin huesos dentro. Me hizo pensar en un juguete, un juguete afeado para Halloween.
Beth abrió un poco más el buzo y del costado de la barriga del conejo asomaba un poco de algo como una bolsa amarilla y algo como un reborde con dientes hechos de piel.
Vomité.
—Enfermo —dijo Beth—. Tenemos que ayudarlo.
Me limpié la boca y sugerí:
—Podemos llevarlo a casa y ponerle unas vendas. Una curita.
Tragué más vómito.
—No —respondió Beth—. Tenemos que ayudarlo a morir. Seguro está deseando no haber nacido.
—Los conejos no desean.
—¿Qué sabés vos, citadino?
Cheviot era en realidad tan campo como eso, pero no me metí en la discusión y dije:
—Si puede desear, entonces llevátelo a tu casa, vendalo, ponele una curita.
—Va a estar muerto. Traeme una piedra.
Lupo me siguió, olfateando, moviendo la cola todo el tiempo. Encontré una piedra grande y, cuando volví, Beth puso a la cría debajo de un árbol, sobre una raíz gruesa.
—Dámela.
Le di la piedra.
—No mires si no querés —me dijo—. ¿Estás listo? —le preguntó al conejo, que no respondió.
Levantó la piedra y yo seguí mirando. Ojalá no lo hubiera hecho. Lupo ladró y Beth se tambaleó. La roca cayó con fuerza sobre las patas traseras del conejo y lo hizo llorar como antes, sólo que de manera más chillona.
Las wekas empezaron a gruñir de nuevo.
Beth estaba llorando.
—Fallé.
Lupo ladró. Le di una patada en las tripas para que se callara. Aulló.
Beth levantó la piedra, que tenía una capa sangrienta marrón y amarilla por encima. Los ojos del conejito decían que estaba listo. Beth volvió a bajar la piedra. Justo sobre la cabeza esta vez. Se sentó en el suelo y se miró las manos. Había unas manchitas de sangre en una de las palmas. Me senté al lado.
—¿Estás bien?
Ella no contestó y se paró.
—No vuelvas a patear a mi perro, citadino.
—Perdón... yo...
—¿Vos qué? ¿Querías ayudar? Yo no te necesitaba —dijo y se pasó la mano por los ojos húmedos—. Esto es una granja. Y eso era sólo un conejo. —Se agachó y removió la piedra. Miré la carne aplastada, las tripas y el pelo—. Ahora pueden quedarse con la maldita cosa —dijo y se alejó.
Las wekas arrancaron trozos de conejo y se metieron entre los arbustos.
Beth corrió furiosa hacia su casa, con Lupo detrás. Yo también la seguí, pero ella no quería que la siguiera porque se dio vuelta y me sacó la lengua. Paré en el granero y atravesé el potrero hacia mi casa.
Hacia mi casa, como había dicho Taukiri.
Fui derecho al baño a lavarme las manos. Busqué en el botiquín y encontré una caja de curitas. Me puse una en el pulgar y me sentí bien. Entonces me puse una en la rodilla también. Después me puse una en la frente, y dos más en la otra rodilla y en la muñeca. Me vendé el otro pulgar con una y me puse una más en la nuca, otra en el pecho y otra en el cachete, y me puse una sobre el ombligo y, cuando ya no quedaban curitas, dejé de buscar los lugares que me dolían.
***
Durante la cena, el tío Stu gruñó como una weka mientras masticaba los huesos de las costillas de cerdo que la tía Kat había preparado. Cuando terminó, empujó la silla, que chilló alto, y le dio un beso lleno de grasa a la tía en la cabeza. No se había dado cuenta de que era la primera vez que cenaba con ellos y nadie dijo nada sobre las curitas que la ropa no tapaba. Pero lo peor fue que el tío Stu dejó el cuchillo y el tenedor apoyados sobre el borde del plato como si no hubiera terminado de comer y se fue.
Papá siempre alineaba los cubiertos en el centro del plato y después lo llevaba a la cocina. Y si le hubiera dado un beso a mamá con grasa alrededor de la boca, habría hecho un chiste al respecto y mamá se habría reído. La tía Kat había cerrado los ojos y apretado los labios.
Después de comer, fui al baño a lavarme los dientes, pero no encontré mi cepillo. Lo habíamos olvidado en nuestro baño. El de casa. Taukiri juntó las cosas, así que en realidad era culpa suya que yo no tuviera cepillo de dientes.
Había un peluche sobre mi cama. Parecía un conejito antes de ser despedazado y aplastado por una piedra. Lo tiré al piso. Me metí en la cama y traté de no mirarlo.
La tía Kat entró para decirme buenas noches.
—No me lavé los dientes —dije y sonreí mucho para mostrarle—. Tauk no me trajo el cepillo.
—Mañana compramos uno —respondió, tras lo que miró el juguete en el suelo—: ¿Así que no te gustan los peluches?
—No mucho.
—Voy a tratar de acordarme de que ya no sos un niñito. Perdón.
Tuve una sensación rara, como cuando estás en una bañera llena y sacás el tapón pero no salís, sino que te quedás sentado haciéndote más y más pesado hasta que la última parte del agua se enrosca con ruido por el desagüe.
La tía Kat me dio una palmadita en la cabeza.
—Supongo que también sos demasiado grande para los besos de buenas noches.
—Ajá —respondí, aunque no lo era.
Apagó la luz y salió al pasillo. Puso la mano en el interruptor de ahí afuera. Me mordí el labio.
—Espero que no te importe que la deje prendida —dijo—. Ayuda al tío Stu a bajar la escalera de mañana.
—Claro. Si lo ayuda —respondí.
La tía se fue, pero creí que no iba a poder dormir porque tenía carne entre los dientes.
***
Estamos en una playa. Beth sostiene el conejito. Está entero y feliz. La playa es la misma en la que encontraron a Taukiri. Bones Bay. Un lugar secreto. Hasta ahora sólo tres de nosotros lo conocíamos. Koro lo conoce y está en mi sueño. Verlo me pone feliz. En mi sueño también está entero.
Estamos sentados alrededor de una fogata. Beth nos hace reír mucho a Taukiri y a mí y estoy feliz. Entonces vemos algo que se mueve en el agua. Nada hacia nosotros. Es como si algo malo estuviera por pasar y tengo miedo. Beth y yo nos acurrucamos junto a Taukiri. El conejo también. Taukiri nos hace sentir seguros a todos. Dos figuras salen del agua. Enseguida vemos que son mamá y papá. Se acercan por la playa. Se sientan junto al fuego. Todos nos quedamos en silencio, como piedras. Taukiri sigue rodeándonos con los brazos; siento sus dedos que presionan hondo en mi brazo. Les pregunto a mamá y a papá dónde estaban. No lo saben.
Volvemos a callarnos, pero el rugido del mar es fuerte, y mamá y papá están temblando y tienen la piel casi azul. Parecen ellos mismos. Vivos. Sólo que fríos. Mamá se sienta al lado de Koro y le pone la mano sobre la pierna.
Viene Nanny. Tiene puestas sus caravanas de perlas preferidas. Camina hacia Taukiri. Se miran con el ceño fruncido. Tauk le lanza una pūkana y creo que ella le va a dar una paliza, pero en cambio le dice:
—Te dejaste esto. —Y balancea la talla de hueso de Tauk frente a ella.
Los dos tenemos la misma. Es lo nuestro: los guerreros de las tallas de hueso.
—Fue a propósito —responde Tauk.
Busco la mía y no está en el cordón que me cuelga del cuello.
En su lugar hay un cepillo de dientes.
Becky Manawatu es una periodista y escritora nacida en 1982. Con esta novela obtuvo el premio Ockham, uno de los más prestigiosos de Nueva Zelanda. Traducción: Rosario Lázaro Igoa.